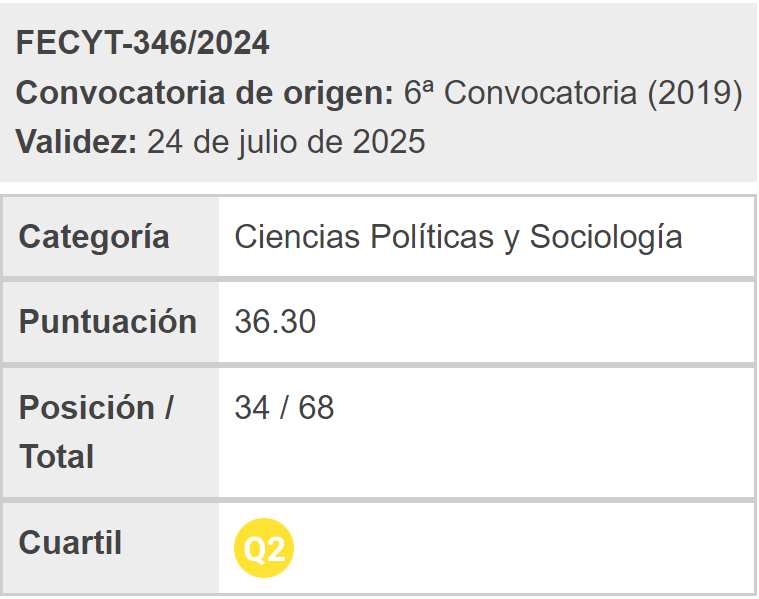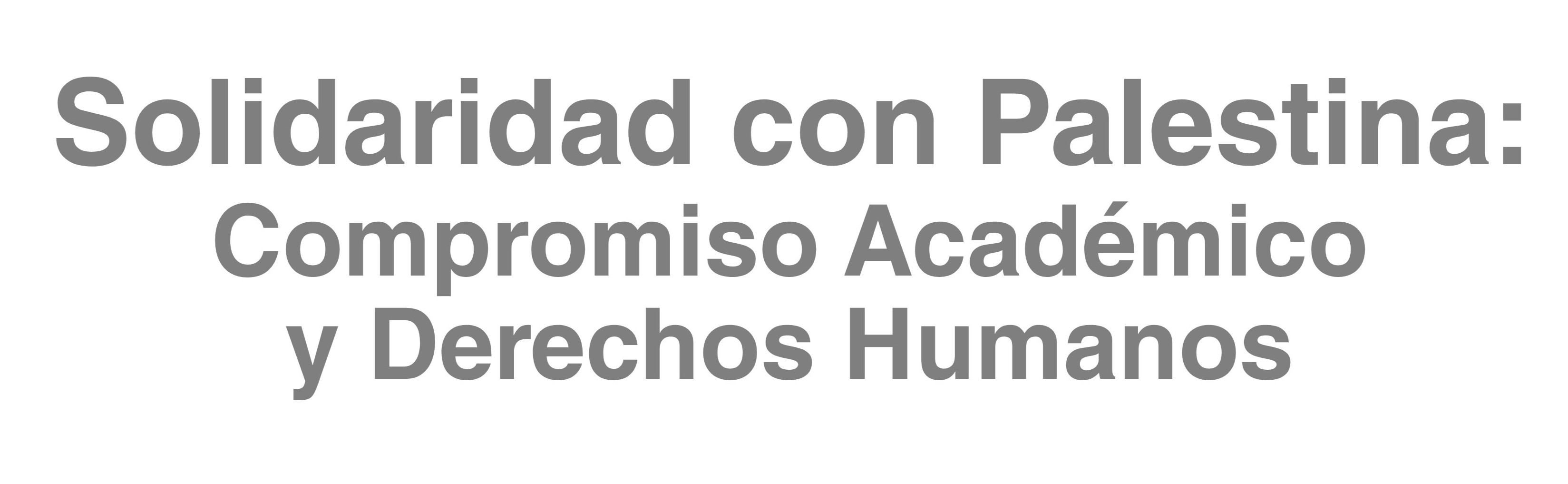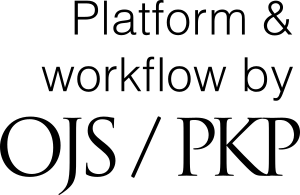Convocatoria monográfico: "La perspectiva espacial crítica en las ciencias sociales"
2025-11-26
Fecha Límite para recepción de trabajos: 30/05/2026. Ver convocatoria || Descargar PDF
Leer más acerca de Convocatoria monográfico: "La perspectiva espacial crítica en las ciencias sociales"